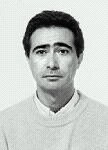Relativismo Lingüistico.Antonio Muro
Relativismo Lingüistico.Antonio Muro Tranquilos no voy a hablar del proceso que vive España últimamente en que ninguna palabra significa lo que antes significaba y que ya he apuntado en algún jueves filosófico aunque derivó hacia el relativismo cultural y etnocentrismo. No voy a hablar de que patria sea libertad, atentado terrorista sea accidente, terrorista sea ciudadano o Cataluña nación, no eso lo dejaremos para nuestros segundos y terceros tiempos con más enjundia política.
¿El lenguaje influye en el pensamiento? Planteamiento relativista o ¿el pensamiento influye en el lenguaje? Planteamiento universalista.
Quiero hablaros de la teoría del Relativismo Lingüístico enunciada por Benjamín Lee Whorf (1897-1941). Hay quien se la atribuye a su maestro Edward Sapir (1884-1939) e incluso se remontan un grado más en esto del maestrazgo y se lo achacan a Franz Boas (1858-1942). Epistemológicamente hablando tampoco se ponen de acuerdo si se trata de una teoría, un axioma o simplemente una hipótesis. La verdad es que el primero que usó ese término fue Whorf en una serie de artículos publicados en la Technology Review del Instituto Tecnológico de Massachussets entre 1940 y 1941, ya que aunque ejercía de lingüista era ingeniero químico.
Como científico que era, recibe influencias de su coetáneo Albert Einstein (1879-1955) que acababa de publicar su Teoría de la Relatividad Física así como de Carl Gustav Jung (1875-1961), el psiquiatra de Zürich que había enunciado también la suya de relatividad psicológica. Trataba de rodear de un halo de cientificidad su teoría y de aproximar las ciencias humanas a las físico-matemáticas.
El nuevo principio de la Relatividad Lingüística afirma que todos los observadores no son dirigidos por la misma evidencia física hacia la misma imagen del universo, a menos que sus fondos de experiencia lingüística sean similares o puedan equipararse de algún modo. Johann Gottfried von Herder (1744-1803) filósofo y Wilhelm von Humboldt (1767-1835) filólogo de la corriente de pensamiento Kantiano ya habían afirmado la relación entre lenguaje y determinación de pensamiento, pero fue Franz Boas el que puso las bases para su demostración al dirigir su análisis hacia las categorías lingüísticas (la gramática).
¿Todo esto qué significa? Que no somos nadie. Ya los psiquiatras Sigmund Freud y Erich Fromm nos habían dicho que el subconsciente guía nuestros pasos una vez que la sociedad lo ha hormado, y ahora que según la lengua que hablemos será nuestra forma de diseccionar la naturaleza, de organización de conceptos y la adscripción de significados, lo que en general conformará nuestra visión del mundo. Lo dicho, que nos creemos independientes y nada más lejos de la realidad.
Hasta que entran en acción estos lingüistas norteamericanos sólo se habían estudiado las lenguas occidentales, casi todas derivadas del PIE (lengua Proto Indo-Europeo). Ellos comienzan a estudiar las lenguas de los indios americanos como el hopi, shauni y nutka en comparación con la lengua que ellos llaman SAE (Standard Average European). Pronto detectan que aquellas características que se pensaban universales a todas las lenguas, no lo son. Las categorías nominales de género, número y caso no existen en las lenguas amerindias. Los verbos ser y haber no son los auxiliares. Nosotros dividimos los nombres en función de su género, masculino y femenino, y por ejemplo los algonquinos clasifican los nombres en animados e inanimados aunque sin coincidir con la clasificación “natural” nuestra de movimiento ya que los animales pequeños los consideran inanimados y en cambio consideran animadas a distintas plantas. Los indios Iroqueses distinguen entre nombres para seres humanos y nombres para los demás. En cuanto al número, son también varias lenguas como la de los Kwakiult que usan la misma palabra tanto para una casa como para varias casas, por ejemplo.
En cuanto a las personas de los pronombres en las lenguas indoeuropeas distinguimos tres personas tanto para el singular como para el plural y con distinción de género en ingles de la tercera del singular y en español además todo el plural. Para los kwakiult también hay tres personas pero se le añade además la situación de visible o no, es decir si esta en presencia del que habla o no. Los chinuk añaden el pasado y el presente a las personas y los inuit esquimales a las personas le añaden la situación en el espacio respecto al hablante en siete direcciones.
De estas comparaciones se deduce que cada lengua es un sistema de clasificación que selecciona algún aspecto de los conceptos y conforma una expresión particularizada del pensamiento. Son unos sistemas inconscientes y automáticos. Según Sapir ese sistema completo de referencia es similar a lo que puede suponer el sistema de números para las matemáticas o las coordenadas para la geometría (la traducción de uno a otro requerirá el equivalente al cambio de sistema de coordenadas). Esto hace que los mundos en que viven distintas sociedades sean mundos distintos y no tanto el mismo mundo con etiquetas diferentes. La existencia o no de vocabulario es debido a donde fije su interés la sociedad. Así nosotros sólo tenemos una palabra para llamar a la nieve mientras que los esquimales tienen más de cinco palabras y en cambio ellos no tienen el concepto de causalidad.
Este relativismo pasa a determinismo al asegurar que la lengua no es un mero instrumento para la comunicación de las ideas sino que en si mismo las forma y actúa de programa y guía de la actividad mental del individuo, del análisis de sus impresiones y de la síntesis de los registros de su mente, determinando el pensamiento. Nosotros observamos y diseccionamos la naturaleza siguiendo las líneas que nos vienen indicadas en nuestras lenguas nativas, analizando los aspectos que ellas creen importantes.
Whorf se basó como primera estrategia en la diversidad de las lenguas para mediante un método muy pedagógico (usando viñetas) enseñar las diferencias de enfoque entre el inglés y las lenguas indias. Su segunda estrategia consistía en el desvelar la naturaleza inconsciente de esos fenómenos. Para ello imaginó una raza que tuviera un defecto fisiológico de manera que todo lo vieran de color azul. La lengua que hablaran no tendría palabras referentes a los colores, ni siquiera a los matices del azul. Harían referencias a claros y oscuros y opacos y luminosos o brillantes. Nunca hablarían de visión monocromática ya que no considerarían ningún otro modo de ver. De igual manera quienes tienen una concepción dad del mundo no se dan cuenta de la naturaleza idiomática de los canales por los que fluye el pensamiento y de su manera de hablar (façon de parler).
La tercera estrategia nace de su experiencia profesional como inspector de seguros, en lo que él llama situaciones ejemplares. Cita como ejemplo el caso de un barril de gasolina que estaba vacío y por ello alguien se permitió tirar dentro una colilla (porque como tenia la condición de vacío), explotando por los gases que si contenía. Las personas analizamos, clasificamos y configuramos las situaciones mediante formulas lingüísticas y luego el pensamiento se apropia de ellas y la persona actúa en consecuencia.
Whorf influenciado por koffka y Köhler utilizó las leyes de la organización perceptiva de la psicología de la Gestalt para las comparaciones de las distintas lenguas. Así por ejemplo una frase en SAE que fuera “una caja de puros” traducido al hopi sería “cigarros en plural puestos dentro”. En SAE el perfil más marcado de la frase está en “caja” mientras que en hopi lo está en cigarros.
Lo que Whorf llama metafísica cultural, está contenida en conceptos como espacio, tiempo, causa, efecto, presente, pasado, futuro, substancia, y tienen de especial la explicación del mundo, y se preguntó si todos los seres humanos tenemos la misma idea de estos conceptos o si estamos condicionados por la lengua que hablamos. La idea del tiempo como una hilera de sucesos uno tras otro, asemejándolos al espacio, es sólo de las lenguas SAE y nos permite hablar de 10 días como un plural imaginario, al igual que si fueran 10 árboles que si se pueden contar juntos porque los estas viendo. La lengua objetiviza el tiempo, lo numera y lo cuenta por unidades asimilándolo al espacio, situando los acontecimientos en el tiempo como si fuera un lugar. El sistema de tiempos verbales de las lenguas SAE condiciona el concepto de tiempo y está ligado a la objetivación que se consigue con los plurales imaginarios. Se presenta el tiempo como una sucesión de instantes pasados, presentes y futuros. Los primeros se toman de las imágenes guardadas en la memoria, los segundos los aportan los sentidos on-line y los terceros o futuros los conforman la intuición, la creencia y la indeterminación. Pero esto no es así en todas las lenguas. Los hopi no tienen plurales imaginarios y solo se usan para los grupos objetivos. Las cantidades de tiempo las indican entre dos acontecimientos. El concepto de tiempo de la metafísica hopi tiene dos relieves. Uno es el causal que incluye al futuro SAE, incluyendo lo mental, lo no manifestado. El otro es lo manifiesto que incluye el presente y el pasado SAE y lo físico, lo aparente, lo que no actúa pos si mismo.
Otra gran diferencia entre las lenguas Europeas y la amerindias es con los nombres. En SAE tenemos nombres individuales (mesa, silla, ventana…) y nombres colectivos (agua, madera, leche…) Las primeras si tienen un contorno definido y los segundos un contorno indefinido. Para hablas no decimos un leche sino un vaso de leche. Montamos una frase con la preposición de que indica contenido o materia. Se podría pensar que el concepto filosófico de substancia fuera evidente y de asimilación inmediata, pero podría tratarse más bien de una noción determinada por los hábitos lingüísticos del SAE. Los hopis no tienen nombres masivos sino solamente individuales.
Por último quería contar un poco sobre las analogías lingüísticas y la apropiación cognitiva. Whorf aunque proporcionó múltiples ilustraciones del principio de la relatividad lingüística, no elaboró ninguna justificación teórica de cómo el lenguaje influía sobre el pensamiento. De eso se encargo un tal Lucy J. en su trabajo: “La relación del pensamiento y el comportamiento habitual en el lenguaje”. Este autor profundiza en las analogías lingüísticas que ya Whorf había resaltado como el ejemplo paradigmático del bidón de gasolina vacío. Al emplearse la palabra vacío se piensa en falta de peligro y le lleva a la imprudencia de arrojar la colilla. El lenguaje hace análogas las situaciones y pasa de vacío de gasolina a vacío de todo, lo que le lleva a la conducta peligrosa.
Como ya había advertido Franz Boas las palabras son limitadas y las ideas no. Para poderlas expresar el lenguaje tiene que hacer clasificaciones y cuando ve rasgos parecidos entre varias cosas las agrupa en un solo sustantivo. Este mecanismo lleva a hacer analogías lingüísticas. Lucy habla entonces de la apropiación cognitiva. El pensamiento usa para sus fines la estructura de relaciones que son de otro dominio con otros principios que los puramente cognitivos y esa estructura es la lengua y más en concreto las analogías lingüísticas. De esta forma también influye la lengua en el pensamiento.
Bueno ya está bien por hoy espero que os haya interesado y fomente vuestra insaciable curiosidad. A mi me ha servido para repasar la Antropología Cognitiva y Simbólica. Si os gusta e interesa otro día os cuento el dominio de los colores en las distintas lenguas del mundo.